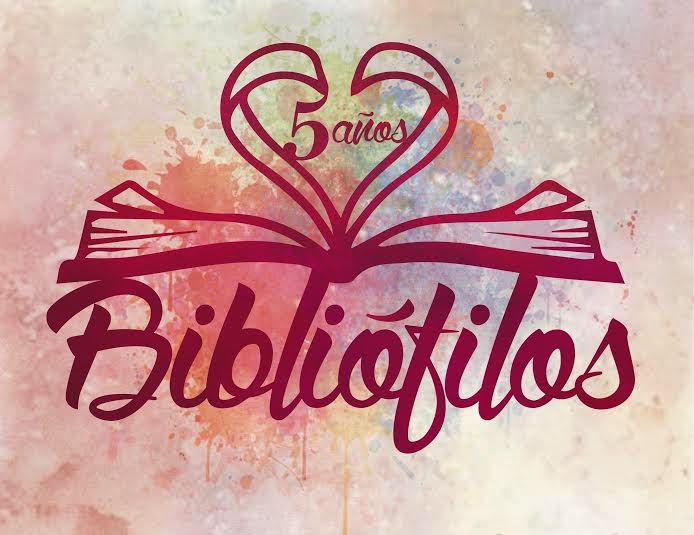Queremos tanto a Julio
Ricardo Bada, quien estuvo en los funerales del escritor argentino, evoca el momento del sepelio en París
 |
| Julio Cortázar en su estudio, acompañado de un gato, su animal preferido. El escritor argentino murió hace 30 años en París/elespectador.com |
Estoy releyendo golosamente los cuentos completos de Cortázar,
buscando materiales para una conferencia en el Centro Cervantes de
Hamburgo, con motivo del 30º aniversario de su muerte y el centenario de
su nacimiento, y de pronto, en Las Ménades, me encuentro con esta
frase:
“Los aniversarios son las grandes puertas de la estupidez”.
Me
sobrepongo pensando que es la opinión del narrador del cuento, no
necesariamente la del propio Cortázar, de quien quiero recordar su
entierro el día de San Valentín de 1984, en el cementerio parisino de
Montparnasse. Él había fallecido dos días antes. Yo salí de Colonia al
día siguiente, lunes 13, con el expreso nocturno Moscú-París, que me
dejó en la Gare du Nord alrededor de las 6 a.m., y estuve vagabundeando
de un bus a otro (era una manera de recorrer la topografía de Rayuela)
haciendo tiempo hasta el mediodía, cuando improrrogablemente se iba a
celebrar el entierro.
Improrrogablemente porque se habían hecho
todos los esfuerzos posibles (incluso dizque desde el Elíseo) por
retrasarlo un par de horas a fin de darle tiempo a que llegase al
cementerio la delegación oficial nicaragüense, que venía en un vuelo ex
profeso para estar presente en él. Sólo que los entierros no dependen en
Francia del Elíseo sino de la municipalidad respectiva, y el alcalde de
París, un tal Jacques Chirac, se opuso a la prórroga. “Dele Dios mal
galardón”.
Lo que en verdad quiero contar es lo que pasó después
del sepelio, un acto sencillo y con todo profundamente emocionante. Y
fue que caminé hasta la entrada del cementerio, con Osvaldo Soriano y
Plinio Apuleyo Mendoza, quienes querían que me fuese a almorzar con
ellos. Pero yo preferí quedarme, pese al frío siberiano de aquel San
Valentín del 84, porque sabía que con los nicas llegaba Claribel
Alegría, la gran poeta salvadoreña de cuyas mellizas fueron padrinos
Carol y Julio, y a quien deseaba reencontrar al cabo de algunos años.
Regresé
a la tumba y me encontré un espectáculo: sentado frente a ella,
sollozando, un punk que sostenía en una mano una botella de whisky
(recuerdo la marca pero no le haré publicidad) de la que bebía
directamente, y en la otra un ejemplar de Historias de cronopios y de
famas, del que leía en voz alta, entre hipos. Una señora de riguroso
luto, con velo, detenida a su lado, intentaba consolarlo, en francés,
pero él la rechazaba.
Como estábamos tres personas más, el punk
nos preguntó en español si hablábamos francés y a la respuesta de que sí
nos pidió que mandásemos a freír espárragos a la enlutada: “¡Que me
deje en paz de una puta vez!”. Creo que ella lo entendió, porque se fue
sin más. Y el punk nos pasó el whisky y lo fuimos bebiendo de la botella
mientras él seguía leyendo del libro, y cuando sólo quedaban las
consabidas últimas 16 gotas las vertió en la tumba de Julio, aún
abierta.
Nos presentamos. El punk aseguraba ser baterista de un
conjunto llamado Tapones Visente, en Madrid, pero tengo un longplay (Haw
Haw) de ese conjunto y ninguno de los nombres coincide con el suyo: en
cualquier caso, nos contó que Cortázar, siempre que iba a Madrid, acudía
a escucharlos. Otro de los cuatro era un colombiano llamado Fabio
Martínez, que hoy ejerce de periodista, vive en Cali y ya publicó varias
novelas. Y el último era un joven conserje del hotel Claridge, de
Buenos Aires; se encontraba de vacaciones recorriendo Europa, con un
Rail Pass, se enteró en Madrid de la muerte del Gran Cronopio y decidió
acudir al entierro. (Con él fue con quien más hablé porque esa misma
noche abordamos juntos el Skandinavian Express, yo de regreso a Colonia
mientras que él continuó rumbo a Copenhague).
Al rato, y por el
intenso frío, decidimos ir a la brasserie de la esquina a tomar algo
caliente, pero cuando regresamos media hora después ya había pasado por
allá la delegación nica: una gigantesca corona de flores daba fe de
ello. Así, y no como ha sido contado de oídas por gente que no estuvo
allá, transcurrió la primera hora tras el entierro de Julio Cortázar.
Han pasado treinta años y recuerdo cada detalle como si fuese ayer.
Epílogo: Registré las direcciones de mis tres compañeros de aquella epifanía sensu contrario.
Al
punk le escribí un par de veces y ninguna me contestó. El joven
argentino me contestó y a la siguiente vez me hizo llegar una tarjeta
postal desde las Canarias, donde le perdí la pista. Y en cuanto a Fabio
Martínez, no nos perdimos nunca de vista, seguimos en comunicación y
también él ha recordado hace poco ese día del entierro de Cortázar, en
su columna de El Tiempo. Allí me llama “el señor elegante de gabardina
oscura”, una que jamás he poseído, y además recuerdo harto bien el
abrigo de paño azul ultramar que llevaba aquel día: era mi prenda
invernal favorita, hecha a la medida por Rodés, mi sastre de Huelva