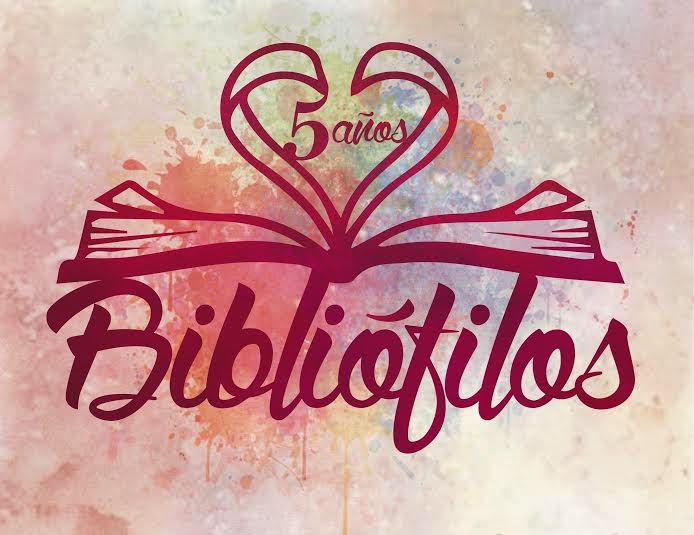La literatura, o el eterno retorno de las pasiones
 |
| Escritores o fantasmas, eternos buscadores de tragedias, del detalle que marca una vida, de gestos.../elespectador.com |
Escritores y fantasmas, buceadores de
sucesos y de emociones, instigadores silenciosos, provocadores,
rastreadores de culpas y justificadores de conductas. Hombres sin bien
ni mal, poseedores de su verdad, una verdad nada más entre miles de
millones de verdades, y sin embargo, dueños de las verdades de sus
personajes. Escritores o fantasmas, eternos buscadores de tragedias, del
detalle que marca una vida, de gestos, de costumbres y de excepciones.
Amargados. “Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, que yo
también voy cargado de amargura”, como escribía León Felipe en los años
20 del siglo pasado, refiriéndose a un caballero derrotado, escrito y
descrito cuatrocientos años antes por Miguel de Cervantes, con sus
quimeras y sus derrotas.
Nombres. Nombres de escritores sin tiempo
y de todos los tiempos, ayer, hoy y mañana, porque el hombre ha sido el
mismo siempre, más allá de la luz, de los satélites y las computadoras,
de los rayos láser y las naves espaciales, de la televisión, la radio,
los autos, el capitalismo o el socialismo; el mismo que 1.000, 2.000 o
50.000 años atrás sufría, lloraba, era ínfimamente feliz y a veces
amaba, un ser que deambulaba en busca de sentido, al estilo Fito Páez a
finales del siglo XX: “Vivir atormentado de sentido, creo que esta, sí,
es la parte más pesada”. Un espíritu caminante que inventaba dioses para
que los dioses le respondieran lo que no entendía y aquello que lo
desbordaba; un escritor, nada más que eso, nada menos que eso, el
notario de los sentimientos y las acciones de los otros y de los suyos
propios.
Así fue ayer, y así será por los siglos de los siglos.
“El eterno retorno” que pregonaba Nietzsche, la infinita convicción de
Borges sobre un hombre que era todos los hombres, y sobre un libro que
era todos los libros. “Lo que hace un hombre es como si lo hicieran
todos los hombres —escribía en La forma de la espada, de boca de John
Vincent Moon—. Por eso no es injusto que una desobediencia en un jardín
contamine al género humano; por eso no es injusto que la crucifixión de
un solo judío baste para salvarlo. Acaso Schopenhauer tenga razón: yo
soy los otros, cualquier hombre es todos los hombres, Shakespeare es de
algún modo el miserable John Vincent Moon”. Escritores y fantasmas.
Testigos y jueces. Miserables y dioses, que pasaron de describir sus
percepciones de la realidad a crearlas, y luego a transformarlas, y más
tarde, a involucrarse en ellas. Sufrieron, padecieron, jugaron,
inventaron, tergiversaron y regresaron a la esencia, el Hombre.
Algunos
se extraviaron en medio de la forma, atormentados por las modas, por
los “ismos” y el concepto siempre renovable de las vanguardias. Dejaron
de escribir. Escritores del No, como los llamó Enrique Vila-Matas,
descendientes todos de Bartleby, el escribiente de Melville. Se
sintieron avasallados. La crítica los hundió. Se esfumaron, quizás, y
esencialmente, porque buscaban un nombre en lugar de una historia,
porque la vanidad estaba por encima de la necesidad, y con la vanidad
herida se les murió la necesidad. Unos persistieron. Escribieron porque
escribir era una manera de recrear el mundo, pintarlo a su imagen y
semejanza o según sus ideales, o porque necesitaban decir algo, gritar
algo, más allá de las letras de molde, de los comentarios y los
señalamientos. Ante todo, perseveraron, convencidos, aunque se les
hubiera ido la vida en ello.
“Cuando apareció el primer tomo de
Proust (después de que Gide tirara los manuscritos al canasto) —decía
Ernesto Sábato—, un cierto Henri Ghéon escribió que ese autor se había
‘encarnizado en hacer lo que es propiamente lo contrario de una obra de
arte, el inventario de sus sensaciones, el censo de sus conocimientos,
en un cuadro sucesivo, jamás de conjunto, nunca entero, de la movilidad
de los países y las almas’. Es decir, ese presuntuoso critica lo que es
la esencia del genio proustiano (…). ¿No dictaminó Lope que El Quijote
era el peor libro que había leído en su vida? ¿No silenciaba Goethe a
poetas que eran tan notables como él, mientras elogiaba a otros de
tercera categoría, con lo cual ponía por debajo de ellos a espíritus que
en el fondo envidiaba?”.
Otros, como Rafael Humberto
Moreno-Durán, se aferraron a la literatura para no matar en la realidad.
“En el fondo todo escritor, como todo jugador de ajedrez, esconde un
asesino. Un escritor es un ajedrecista, está moviendo figuras,
personajes y poderes en un tablero, que es la realidad. Tarde o temprano
todo ello termina en el triunfo de algo sobre algo o de alguien sobre
alguien, y el jaque mate final es la muerte de alguien para que otro
triunfe. Por eso, escribir con buenos sentimientos sólo produce mala
literatura. La gran literatura, toda, está hecha con lo peor de la
condición humana”. De allí surgieron los personajes, las sociedades, los
dramas y las tragedias que la literatura inmortalizó. No de las modas,
no de las tendencias, no de las vanguardias. Rayuela fue himno, canto,
suceso, dolor, humor, angustia, música y muerte por Julio Cortázar y sus
personajes, no porque tuviera una y mil formas de leerla. Crimen y
castigo fue culpa, soberbia, remordimiento, paranoia, salvación y
condena por Dostoievski, y por Raskolnikov y Marmeladov, y fue un
tratado sobre la condición humana, sobre “lo peor de la condición
humana”, en el siglo XIX, aunque hubiera podido ser del XXI o del XXV.
Borges
decía que “la idea de que la literatura es sólo un juego de palabras,
que fue lo que sostuvieron Gracián, Góngora y, a veces, Quevedo, es
radicalmente falsa. Lo fundamental es la carga de pasión del pensamiento
que se transmite a través del lenguaje y, diría, a veces, a pesar del
lenguaje”. John Dos Passos aclaró que escribía porque “es una actividad
que parezco necesitar para sobrevivir”. Flaubert explicaba que “la única
forma de soportar la existencia es aturdirse en la literatura como en
una orgía perpetua”. Pessoa confesó: “Para mí, escribir es despreciarme;
pero no puedo dejar de escribir. Escribir es como la droga que me
repugna y tomo, el vicio que desprecio y en el que vivo”. Kafka
escribió: “Con ayuda de mis garabateos huyo de mí mismo, para llegar a
atraparme a mí mismo en el punto final. No logro escapar de mí”.
Pasión,
pulsión, huir y encontrarse. “Es entonces —para volver a Sábato— cuando
además del talento o del genio necesitarás de otros atributos
espirituales: el coraje para decir tu verdad. La tenacidad para seguir
adelante, una curiosa mezcla de fe en lo que tenés que decir y de
reiterado descreimiento en tus fuerzas, una combinación de modestia
antes los gigantes y de arrogancia ante los imbéciles, una necesidad de
afecto y una valentía para estar solo, para rehuir la tentación pero
también el peligro de los grupitos, de las galerías de espejos. En esos
instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos: en un
barco, como Melville; en una selva, como Hemingway; en un pueblito, como
Faulkner. Si estás dispuesto a sufrir, a desgarrarte, a soportar la
mezquindad y la malevolencia, la incomprensión y la estupidez, el
resentimiento y la infinita soledad, entonces sí, querido B., estás
preparado para dar tu testimonio”.
Amar, odiar, caer, levantarse,
bajar a los infiernos y subir a una simple hoja de papel. Creer que el
mundo y la vida sólo existen si están escritos, y creer que la vida es
como una novela que, en últimas, fue escrita desde tiempos inmemoriales
por el mismo hombre: un fantasma, o algo así.